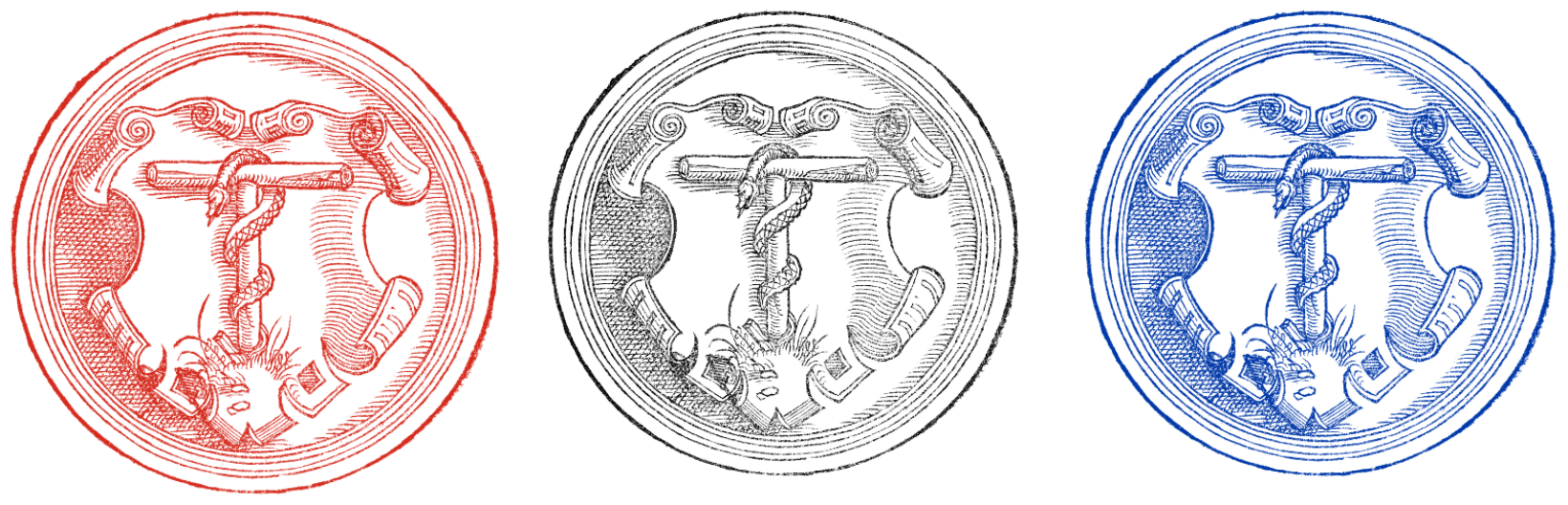¿Es verdad lo que ven nuestros nuestros ojos? En nostalgia Jesús derrama su corazón. ¡Él llora! No es solo una lágrima aislada que humedece sus pestañas. No, un torrente de lágrimas brota de sus ojos, y lo hace por ella, por la llamada ciudad santa, la que celebra a grandes voces y se regocija, pero que a pesar de su júbilo no lo conoce, ni quiere conocerlo, y que pronto lo crucificará.
Piénsalo: ¡el Señor del cielo, la fuente original de toda bienaventuranza, llorando! ¡Tan completa y totalmente se había hecho hombre! ¡Unió tanto nuestra pobre naturaleza con la suya divina en una sola! ¡Así se manifestaba la cordial misericordia de Dios en él por los senderos de los sentimientos humanos! Aquí se nos recuerda nuevamente en qué consistió realmente su kenosis y humillación. No consistió en un abandono de la naturaleza divina, sino solo en una renuncia a hacer pleno uso de ella, en una transición de lo divino y atemporal a la manera de ser, pensar, ver y sentir del ser humano temporal. Su kenosis fue una autolimitación. – ¡¿Pero quién puede sondear estas profundidades?!
¡El Señor de la gloria llora! ¡Oh, aprendan a entender el testimonio acerca del horror del pecado que se expresa en estas lágrimas! ¡Qué cosa tan terrible debe ser el pecado, para que el Santo de Israel, después de que todo intento por liberar a Jerusalén de sus lazos ha sido infructuoso, al final solo pueda llorar, solo pueda deshacerse en lágrimas claras y amargas! ¿Acaso de verdad el juicio del más allá es solo una fantasía sombría? ¿Acaso de verdad el pecado, como fantasean los insensatos, es solo una virtud corrompida? ¿Acaso de verdad la muerte es la expiación del pecado y acaso de verdad Dios, el Señor, es «solo amor» de tal manera que, cuando llegue el momento de la decisión, no tomará el pecado tan en serio? ¿Acaso no debe ser verdad, más bien, que nuestras iniquidades nos separan a nosotros de nuestro Dios? ¿Acaso no debe ser verdad, más bien, que Dios se enfrenta a los transgresores como un fuego consumidor y que Él borra de verdad a los que pecan contra Él de Su libro? ¿Acaso no debe ser verdad, más bien, que el pecado inevitablemente, aquí o allá, se manifestará como la «ruina de la gente» y entregará a sus siervos a una maldición eterna?
Pongamos que no fuera así. Supongamos que las ideas acerca del «Dios viejito y buenito», como las que alimentan teológos superficiales , tuvieran algún fundamento, y si, al final, todavía hubiera algo que esperar de una compasión divina universal que no evalua con una balanza demasiado justa, ¿cómo entonces la visión de los pecados de Jerusalén podría haber conmovido y estremecido tan inefablemente a Aquel que era la Verdad misma? Él lloró, y en verdad, en verdad, esas lágrimas de Jesús encierran un sermón sobre el poder maldito del pecado, uno más poderoso y conmovedor que el que jamás haya dado un profeta, aunque sus palabras hubieran sido como rayos y truenos.
Por eso, ustedes, los que ya están endurecidos en cuanto a la palabra, dejen que el mensaje de esas lágrimas les llegue al corazón. Ustedes, que a pesar del toque de trompeta del Sinaí que dice (Gálatas 3:10): «Maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley, y las haga,» creen que pueden despreciar el pecado, miren al Príncipe de la Paz a sus ojos que lloran; y si incluso esta visión no les hace reaccionar, entonces, ¿qué nos queda a nosotros, sino llorar también por ustedes y por su futuro destino?